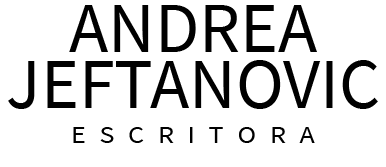Por Andrea Jeftanovic
www.ojoliterario.cl
Un agujero negro es un cuerpo celeste de extrema densidad, tiene una gravedad tan fuerte que nada puede escaparse de él, ni siquiera la luz. El proceso de formación de un agujero negro está relacionado con el colapso experimentado por una estrella. Solo las estrellas, cuya masa supera al menos una vez y media la masa solar, pasan a ser novas, pares de estrellas entre las que se verifica un constante intercambio de materia y, como consecuencia, de explosiones que alteran notablemente el sistema. La existencia de los agujeros negros es, en las actuales investigaciones científicas, una mera hipótesis matemática; hipótesis porque es imposible constatar su existencia pues son invisibles, únicamente podrían reconocerse a partir de los efectos producidos en objetos celestes cercanos. La formación de estos cuerpos podría estar vinculada al propio origen del universo.
 Hablo de agujeros negros no porque sepa mucho de astronomía sino porque esta imagen podría ser la imagen matriz que recorre la obra de Nona Fernández. En sus libros hay agujeros que funcionan como superficies que atraen cada materia que se acerca. Si nos paramos frente a un agujero está el abismo, para resistir aquel vértigo se inventa, se ficionaliza, así de una u otra forma el vacío/el
Hablo de agujeros negros no porque sepa mucho de astronomía sino porque esta imagen podría ser la imagen matriz que recorre la obra de Nona Fernández. En sus libros hay agujeros que funcionan como superficies que atraen cada materia que se acerca. Si nos paramos frente a un agujero está el abismo, para resistir aquel vértigo se inventa, se ficionaliza, así de una u otra forma el vacío/el
misterio se carga de sentidos. Una tarea, que es repetida como mantra a modo de epígrafe y es clave en el ejercicio de la historia de la novela Fuenzalida y que dice así: “Cierra los ojos y sueña conmigo, en esos pasillos mi reflejo puede moverse hasta bailar. Toma los hilos y se esa marioneta, préstale tu voz y pon en mi boca las palabras que necesites. Convoca imágenes sueltas, recuerdos olvidados, olores y sabores añejos, y organízalos a tu gusto. Inventa un cuento que te sirva de memoria” (236). La estrategia es lúcida y desafiante, porque hay una hipótesis y una necesidad personal que despliega historias alternativas a las oficiales, y que en este caso, conduce a un relato compuesto por una materia híbrida: una historia mitad verdad, mitad mentira, en la que el protagonista se disfraza, se trasviste del lector y de otros, y puede ser uno y todos al mismo tiempo.
Intercambio y singularidad.
Quizás Nona Fernández es una de los autores que nos ha enfrentado de modo más magistral al gran agujero negro de nuestra historia: la dictadura chilena. Un agujero que en su propuesta tiene como escenario principal la ciudad de Santiago. Es así como en su primera novela, Mapocho, la capital es el sitio desde donde se despliega la memoria nacional, recorriendo eventos e hitos desde la fundación, la Colonia hasta los días actuales, y también reflexionando acerca de la escritura de esta memoria como un relato que obedece a intereses políticos y a las voluntades del poder. El Indio y la Rucia, personajes entrañables, se reencuentran con un Santiago que, como un escenario vivo, relata una y otra vez, en sus calles, en el río y en la arquitectura los horrores de una historia, personal y nacional, silenciada pero que se repite sin cesar.
En Diez de Julio Huamachuco nos enfrenta a un agujero gigante que traga todo: niños víctimas de accidentes de tránsito, protagonistas de tomas de liceo, recortes de crónica roja, casas y barrios derribados por grúas y excavaciones. En la superficie, en la misma calle Diez de Julio Huamachuco, están los padres buscando los repuestos de la pieza original de sus furgones destruidos. Un repuesto es siempre una alternativa de lo que se perdió o buscaba: el símbolo de un duelo no resuelto, de un gesto desesperado.
Y claro también en el guión de Los Archivos del Cardenal y en su obra de teatro El Taller. En esta nueva novela, Fuenzalida, de pronto nos enfrentamos a cuatro cuerpos celestes que interactúan unos con otros. Un desafío narrativo que solo un talento como el de Nona logra sostener En este caso, giran en una fuerza centrípeta varios niveles de ficción, que podríamos enunciar así.
Primero, la figura del padre de la narradora, los recuerdos y no recuerdos del padre y las artes marciales. Dos, la propia familia, también con agujeros, que ha formado la narradora en la adultez: separación con Max que desaparece 13 meses, su hijo Cosme que se acompaña dragones y dinosaurios rex; la nueva familia de Max. Tres, la historia de los padres, en general, durante la dictadura. Los casos emblemáticos y los casos anónimos; la historia de padres épicos, héroes, padres traidores, verdugos y más. Cuatro, el culebrón que se pasa por televisión y que es autoría de la narradora.
Estos niveles, o subtramas, se sustentan por una fórmula dramática que la narradora, desde su oficio de guionista enuncia así: amor, venganza, muerte, cabro chico y materiales adjuntos. Estos cuatros planos con estos cinco principios ficcionales darán paso a un inédito intercambio de materias y explosiones.
El detonante del agujero en la novela Fuenzalida es una fotografía, una fotografía que emerge de la basura, de las bolsas plásticas apiladas en la calle. Se trata de polaroid de un luchador de artes marciales. Según ella misma dice, la basura es un “pozo ciego del que no se puede salir” y la fotografía despierta una sospecha y una hipótesis, y hace entrar en fricción una serie de imágenes que sí tiene a su haber: fotos familiares (en la cuna de hospital, en la piscina pública, en una sala de ensayo de kung fu, en un paseo por la Plaza de Armas) en las que el cuerpo del padre, Ernesto Fuenzalida, está siempre tijereteado. En específico, su rostro, su cabeza está siempre cercenada, mutilada; es un agujero negro en el campo del retrato familiar. Desde ese hallazgo se despliega una ficción poderosa capaz de tragar toda la materia cósmica situada a su alrededor: la historia política chilena, los archivos de casos reales en agentes de la represión, historia de detenciones y secuestros, el culebrón que se está escribiendo, la misteriosa enfermedad del hijo,
Cosme, y la propia biografía. Todo eclosiona, todo colapsa.
La fotografía del inicio, cual estrella nova, provoca explosiones en la biografía de la narradora. El cotidiano ritual de la basura se vuelve un ejercicio arqueológico individual y un horizonte de sucesos que es guiado por la siguiente interrogante: ¿la historia del padre se sueña, se recuerda o se inventa?
La novela se mueve entre esos tres planos: sueño, ficción y memoria. Todo estalla en un lugar que no vemos.
Fuenzalida también reflexiona sobre otro agujero de nuestra cultura social y política: el hueco simbólico del pater (Sonia Montecino). Acá se ensaya un compendio de progenitores que representan distintos modelos de paternidad. Padres con hijos que no reconocen o no ven, o bien hijos con padres que no reconocen, padres que abandonan, padres que traicionan, padres que ofrecen ratos o “minividas”, padres épicos que dan la vida como es el caso de Don Sebastián
Acevedo. Genealogías interrumpidas. Genealogías de padres e hijos interrumpidas por razones nobles, por razones siniestras o simplemente egoístas. Todos de una u otra forma se buscan y no se encuentran porque quizás habitan en dimensiones disímiles. Vidas normales o seminormales con incidentes que interrumpen el flujo de los afectos y las vidas. Padres épicos, padres mediocres, padres fallidos, hijos y padres interrumpidos. Y de nuevo la ciudad como una cartografía de la represión: los operativos en las calles, las casas secretas de seguridad, el sistema escolar vigilado y
lleno de secretos. Los secretos, lo que se omite, los ingredientes de un buen guión.
 Si seguimos las leyes del culebrón, esta novela, entro otros hilos, presenta la historia de “una hija que busca a su padre para hacer un ajuste de cuentas”. Un ajuste con el pasado y el presente, porque necesita completar las piezas de ese rompecabezas poroso de su infancia y tener un relato para contarle al hijo que la interroga. De ese modo, aparece la paradoja, alguien que inventa dramas debe tener relatos, y esta vez, como otras, acepta el desafío.
Si seguimos las leyes del culebrón, esta novela, entro otros hilos, presenta la historia de “una hija que busca a su padre para hacer un ajuste de cuentas”. Un ajuste con el pasado y el presente, porque necesita completar las piezas de ese rompecabezas poroso de su infancia y tener un relato para contarle al hijo que la interroga. De ese modo, aparece la paradoja, alguien que inventa dramas debe tener relatos, y esta vez, como otras, acepta el desafío.
El ajuste de cuentas se da en el marco de una lucha de artes marciales. Es un combate entre un padre y una hija, un combate en torno a los agujeros negros de la memoria. En este punto recuerdo un poema de José Watanabe, “El maestro de kung fu”, en él se habla de “Un cuerpo viejo pero trabajado para la pelea/ que madruga y danza frente a los arenales de Barranco/Se mueve como dibujando/una rúbrica antigua, con esa gracia, /sin embargo, está hiriendo, buscando el punto de muerte/de su enemigo, el aire no, un invisible/de mil años”. Fuenzalida es un hombre
contradictorio, un cuerpo trabajado para la pelea, un padre tránsfugo, amante de las artes marciales, que se mueve misterioso y escurridizo por la ciudad que comparte con la hija. El combate es la lucha por tener un relato, porque un relato es un hilo a la vida, una forma de asirse, una continuidad. Padre e hija, como adversarios, se mueven y atacan con movimientos de animales, a veces agresivos, otros con ternura, mantienen un enfrentamiento que es una coreografía de cuestionamientos y hallazgos.
¿Gana alguien? No sabemos. La escritura es la rúbrica antigua que se mueve con gracia, sin embargo, la hija sabe que está hiriendo, buscando el punto en el que se cruzan los datos de la biografía con la historia nacional. Y hay otra genealogía amenazada: el hijo de la narradora se enferma y cae en un misterioso coma. Un agujero negro se instala en su cerebro. Un viaje mental del hijo a una extraña zona que ni la medicina es capaz de explicar.
La novela Fuenzalida, es una constelación de padres (y de hijos) en los años de la dictadura, de padres privados y públicos (Ernesto Fuenzalida, Max, Sebastián Acevedo, Pinochet, los agentes de la Dina, el teniente Fuentes Castro, Luis Gutiérrez Molina); cuerpos celestes cuya mecánica develada en la sección “material adjunto”, detona en nosotros lectores y en la narradora/autora los sentido de esa figura. Del padre heredamos un apellido que nos sitúa en la sociedad, en la ley, en la historia, en la política; una continuidad que va de generación en generación. Pero la historia está hecha de sujetos que se han rebelado contra el padre, de individuos que se han apartado de esas leyes para
crear otras y de alguna forma ser fundadores, como está en el gesto que se susurra en el texto: “Soñar las palabras que necesite”, que es un deseo de origen y de voluntad. Ernesto Fuenzalida, el padre de la narradora, es un agujero negro emplazado demasiado lejos como para ser detectado, el eslabón perdido que impulsa la propia conciencia dramática.
Nona nos empuja al abismo, y pone en circulación sus cuerpos celestes para que tengan estallidos, pero también nos salva. Todo se resume a una cuestión de fe, una opción, una convicción necesaria, se debe establecer una mitología personal, una historia fundacional, inventar una moral. Un mapa para moverse en la historia personal y la historia nacional. Una novela jamás será una constatación empírica, quizás en ella sea más importante lo conjeturado, lo imaginado. Como señala la narradora al final de la novela: “Creer en Fuenzalida es un acto de fe, de voluntad”, esa voluntad es similar al pacto de la cuarta pared en el teatro, la fe de los espectadores cuando aceptamos que estamos
viendo una representación y no la simulación de algo. Similar es lo que ocurre en las artes marciales cuando fingimos estar en una ceremonia que abre paso a una verdadera lucha. Y por supuesto, la fe y la voluntad es la esencia del pacto que renovamos y estrechamos cada vez que abrimos un libro, de aceptar ese universo con sus leyes propias. Más aún cuando se trata de un buen libro, un libro noble, con ternura, con rabia, con incógnitas, solvente y sustancioso como pocos, que nos ofrece estrellas súpernovas y explosiones que modifican sistemas y emociones más allá de sus páginas.
Fotografía Portada: Gonzalo Donoso