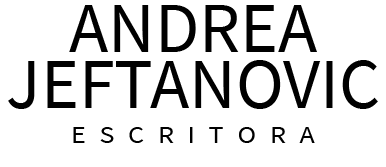Andrea Jeftanovic (Santiago de Chile, 1970) cree, como Kerouac, que «la vida es un país extranjero». De ascendencia rusa-judía, panameña y serbia, la escritora chilena hunde así sus raíces más allá del continente americano y ha aprendido a rastrearlas en viajes y lecturas. Destinos errantes (Editorial Comba, 2016) es también eso, muchos viajes y mucha literatura. Jeftanovic nos lleva en estas nueve crónicas a Serbia, California, Río de Janeiro, el Medio Oriente, Alcalá, Perú o Cuba y en cada relato nos hace cómplices y compañeros de esas fronteras que desdibuja con acierto. La lectura de Destinos errantes abre, irremediablemente, un diálogo con la autora; así comienza:
Azahara Alonso: Destinos errantes es la crónica de varios viajes. ¿En qué medida la narración posterior les confiere sentido? ¿Qué diferencia hay entre estos viajes y otros que no hayas escrito posteriormente?
Andrea Jeftanovic: Narrar un viaje permite organizarlo, permite fijar eso que está destinado a ser modificado u olvidado. O al menos ese ejercicio, en parte voluntarioso y azaroso, de la memoria de viajes se abre a dialogar con más materiales que acompañan a esa experiencia: los archivos (fotos, mapas, folletos), las lecturas, los autores de ese país o historia, lo pendiente que queda para la próxima vista, lo que te produce. Al escribir los viajes, en mi caso, se completa la experiencia, la comprendo mejor en relación a los ecos que tuvo en mí. Es vivirlo más de una vez. Me interesa el engranaje entre el tiempo acotado del viaje y su extenso tiempo de formulación y narración.
He viajado a más lugares en ese tiempo de construcción del libro pero de pronto hay viajes que no te dejan “piedras en los bolsillos”. Los lugares que se incluyen acá son lugares incómodos, en fricción, conflictivos, a ellos he viajado con intensidad, con vínculos afectivos, con amistades, con “duración”… He logrado fundirme en ese tiempo indefinido, hecho de átomos, de contradicciones y ambivalencias.
A. A.: Las crónicas responden en ocho de los nueve casos a viajes. Pájaros de acero es más bien el recuerdo de un tiempo, el de tu infancia. ¿Por qué decidiste incluirlo?
A. J.: En parte sí tienes razón. En mi defensa diré que “Pájaros de acero” es un viaje que hice de adulta al país de la infancia, es un viaje a las fronteras más cercanas: a las de la casa familiar y al de un país que sigue teniendo esas marcas a fuego. Lo que narro es un recorrido que hice hace muy poco cotejando mis recuerdos nebulosos de niña con esos itinerarios, lecturas y conversaciones. Es un viaje ex post, creo que pasé por ese lugar sin detenerme ni entender, en ese sentido actualizo el recorrido actual haciendo dialogar el pasado con el presente. Además, es el viaje que hago todos los días, sigo viviendo en el mismo barrio y siempre me cruzo con el taller de reparación de bicicletas de Peter Tormen y con la útlima residencia de Allende. Son fronteras que cruzo a modo cotidiano.
A. A.: ¿Cuál es la importancia del viaje en tu literatura?
A. J.: En algún punto el viaje, como ejercicio, y al destino que sea, modifica tu punto de vista, te hace perder control sobre la narración, te plantea nuevas categorías. De todos modos, la literatura siempre es un viaje, un viaje a un otro, a otra forma de recorrer tu ciudad o país, a un destino desconocido. Además, para al autor es favorable la falta de referencias habituales, la falta de dinámicas, la falta de ataduras a tus núcleos de pertenencia. En todo viaje somos más creativos, nos permitimos hacer las cosas de otro modo, y eso espero se traslade al papel, a cierta sintaxis distinta. En cierto modo es una metodología. También hay tradiciones literarias con las que intento dialogar: el viaje a la tierra del padre, el descenso a los infiernos, el viaje de iniciación.
Y también porque el viaje moviliza, dilata, tensa, distiende y modifica volúmenes. El viaje es flujo, es campo magnético, es energía, una ruta zigzagueante. En un mundo donde te dicen “quédate detrás de la pantalla”, el viaje te expulsa de ese lugar algo alienado y te arroja a la sinestesia, a reconocer aromas, colores, texturas, a los afectos, a personas de carne y hueso que no se distinguen en lo digital.
Ahora me da algo de pudor hablar de viajes que nacen de intercambios culturales o por opción personal cuando hay miles de habitantes que están forzados a viajar al destierro, como es el caso de los refugiados. Pese a ser consciente de ese escenario favorable, en mi caso, le quise dar espesura a las experiencias. No me interesa mucho el relato de viajes anécdotico, quiero alquimia, quiero transformación en mí y en el eventual lector. Quiero pensar una poética de le geografía, jalar la hebra de algún conflicto con la esperanza de que muchas hebras podrían ayudar a desmadejar el ovillo.
Y, por último, la narrativa de viajes superpone muy bien todos los géneros: crónica, ficción, ensayo, entrevista, imagen. Para una persona ecléctica como yo es un territorio muy cómodo.
A. A.: Y entiendo que la importancia de la literatura en tus viajes es fundamental, ya que casi la mitad de los relatados en Destinos errantes responde a una búsqueda y un encuentro de carácter literario: Watanabe, Isidora Aguirre, Clarice Lispector, el Premio Cervantes…
A. J.: Retomaré una frase de Michel Onfray que leí hace poco: “El viaje comienza en una biblioteca”. Antes de tomar una maleta están los libros, ahí está el impulso original, el desplazamiento físico es posterior. Siempre me han interesados no solo los libros sino también los mapas, los atlas, las enciclopedias. Me interesa la geografía, el paisaje y el diálogo que mantienen con la subjetividad y lo político.
Hay autores que son países, son autores que tiene una obra sólida, que movilizan y en la que puedes habitar. A veces sostengo con ellos diálogos póstumos, alucinados, pendientes.
A. A.: A propósito de esto, pero extensible a todas las crónicas, los viajes que relatas tenían un proyecto previo, un objetivo, o así lo parece cuando leemos el libro. ¿Has hecho alguna vez un viaje sin propósito y que finalmente resultase digno de narración?
A. J.: Más bien fueron viajes que fui acumulando, que me dejaron sentimientos encontrados; son lugares incómodos a los que he vuelto más de una vez y sobre los que he leído algo o más que algo. Quizás en los viajes se activa la poética de la subjetividad, son un espejo cóncavo entre uno y el mundo. Me inquieta ese pensarse siempre “regresando de” o “yendo hacia”. El viaje siempre es un pretexto.
A. A.: Muchas de estas crónicas se refieren a conflictos sociopolíticos, ¿has llegado a comprenderlos mejor tras los viajes y la escritura sobre los mismos?
A. J.: Debería decir que sí, pero no. Creo que en todos viajes me he dejado tocar por la complejidad de los conflictos pero no los he comprendido del todo. Es más, en un punto conversar y leer tanto sobre estos lugares y conflictos me ha dejado más confundida, con demasiados puntos de vista, con versiones contradictorias, con sentidos obnubilados. Pero creo que eso mismo me ha sacado de los lugares comunes, de los binarismos, de “los bandos”. Me llama la atención esa figura del periodista que va a un conflicto y regresa con una verdad que narra. Eso sí lo quise evitar, cierta arrogancia para dictar cátedra de conflictos que me son, en cierto sentido, ajenos, que tienen caligrafías en un punto incomprensibles, largos desarrollos en el tiempo. Me rendí a ser dueña de un relato legible solo propuse entrar por una rendija, por una ventana.
A. A.: ¿A qué razón responde el orden y la disposición de las crónicas en Destinos errantes?
A. J.: Creo que siguieron un criterio de orden cronológico, del más antiguo al más reciente, a cierto ritmo, cierta cadencia. Y también todos se fueron escribiendo entre ellos hasta el final, incluso cuando el libro entró a imprenta seguí haciendo cambios, muchos de ellos en diálogo con mi editor, Juan Bautista, que es un lujo de lector, editor y autor. Necesito ese proceso conversado, de contrapunto, y Juan me ayudó a salir de muchos puntos ciegos.
A. A.: Cuando leí la crónica de tu vida en California pensé que si lo hubiera escrito yo, sentiría envidia de mí misma cada vez que lo leyese. ¿No ocurre un poco eso con las narraciones de viajes, independientemente de la amabilidad de lo vivido?
A. J.: Es motivante y misterioso recrear los vientos de una experiencia, más aun si los vientos han sido favorables, pero también es necesario fundirse entre lo imaginado y lo vivido. El relato de viaje tiene eso de la seducción, del recrear para llevarte, hacerte estar en, o al menos ese deseo. Tal vez hay cierta dosis de ironía, de absurdo, que está en entrelíneas. Ahora en lo amable que hay sospechar, siempre hay tensiones subterráneas.
A. A.: Hay una leyenda que dice que las cosas más raras ocurren en la realidad bajo los efectos del ácido. Yo creo que las cosas más extrañas pasan de viaje, aunque no sea lisérgico. Ciertos encuentros, ciertas coincidencias. Así la anécdota que cuentas en Sin embargo, Cuba: dormiste en la misma cama que Fidel Castro años atrás. ¿Merece la pena un viaje en el que no se den estas pequeñas epifanías?
A. J.: En los viajes siempre hay epifanías, hay detalles que son gemas. Es cosa de estar atento, calibrando entre el interior y el exterior, viajar más a la deriva. En los viajes hay muchos imprevistos, cómodos e incómodos. Lo de Cuba fue una coincidencia inesperada que me obligó a tener un contacto nocturno, y onírico, con la Revolución. Un contacto que de otro modo no me hubiese permitido, y hace poco me di cuenta que en realidad fue hace cincuenta y cinco años, así es que un poco tergiversé la historia. Era una locura, cada vez que me acostaba o me ponía los zapatos ahí estaba la silueta de Castro interrogándome, y yo sintiéndome diminuta frente a la historia. Y luego regresé este año con Obama hablando al país e imaginé una situación hipotética, insolente, lúdica.
A. A.: ¿Afrontas los viajes con cuaderno y bolígrafo o la escritura es una labor posterior basada en el recuerdo?
A. J.: Con ambos materiales, siempre ando con cuaderno y lápiz, luego leo antes y después del viaje. Colecciono materiales, archivos, me interesa ese archivo que uno genera cuando viaja: los mapas con rayas, los boletos, las direcciones, las cartas que se envían, los números telefónicos, las tarjetas, los tickets de trasporte. También lo que no se dice, los secretos, lo que se omite, lo que no se vivió. Porque eso es muy importante en este libro, la realidad no es solo esa tangible y medible, sino que el viaje también transcurre en un ámbito inconsciente, simbólico, psíquico. Por eso me gustan los libros de viaje de Sebald, en los que conecta historia, disgresión interna.
A. A.: En la crónica de Alcalá, Puertas y elipses, escribes: «Me gustaría saber los costos personales que ha implicado la escritura». A mí también me gustaría saberlo, pero no ya en el caso de Marsé sino en el tuyo. También si los costes de los viajes se pagan y se sanan con la escritura.
A. J.: Soy bastante reservada, pero intentaré articular algo. Yo creo que la escritura te mantiene algo ausente, como todos los oficios que requieren dedicación y son lentos. Ausente de la rutina, de la intensidad de las relaciones humanas y del ruido. Cuando estás armando una historia quedas suspendida del presente. Claro que tiene costes, desde las distracciones cotidianas, cierta distancia con los otros (requieres soledad y tiempo), cierto mal manejo de la economía, pierdes horas de ejercicio físico, pierdes vida social. Los viajes y la escritura comparten cierta inutilidad, están fuera de la cadena de producción; ambos son tiempo perdido.Ganas silencio, ganas introspección, ganas mucho.
A. A.: Hay una figura que se repite a lo largo de todo el libro: la del círculo. ¿A qué se debe?
A. J.: Me angustia lo que termina, prefiero pensar con elasticidad. Soy de figuras infinitas, me gustan las figuras curvas. Además, siempre pienso en la imagen matriz que recorre un libro, tiene que ver algo con una poética, y la imagen matriz en este caso es un círculo o una elipse. Creo que afecta la conformación de las frases, cierto vaivén, eso espero. En ese sentido trabajo manejando las repeticiones, los mantras, en mi anterior libro también había frases deliberadas que se repetían entre los textos creando algo interno, un tejido, una filigrana, algo.
A. A.: Lo que nos cuentan los oriundos es una parte fundamental de cada viaje, al menos así lo entiendo yo y también lo encuentro en crónicas como Sarajevo underground, El ojo de Watanabe o El círculo íntimo palestino-israelí. ¿Concibes un viaje que se reduzca a conocer exclusivamente el lugar y no entre en contacto con la gente?
A. J.: Me interesa mucho la narración coral, eso de superponer voces, experiencias, relatos. Es elemental entrar en contacto con los nativos, si no no es viaje. Es algo que te impide, probablemente, un viaje a una cadena hotelera: solo conoces a otros turistas y al personal de servicio. En términos de técnica y búsqueda ahí está lo polifónico, los relatos orales, la entrevista en profundidad. Lo más importante de un pueblo: su acento, sus relatos, su respiración. Luego ese material es una materia prima que yo ensamblo; es un ensamblaje artístico, soy consciente que lo armé, yo lo organicé con las ediciones de corte y fuga. Y también dialogo con la obra de los escritores que mencionas, hay reescritura, parafraseo, mi contrapunto.
A. A.: Sin embargo, Cuba es, entre otras cosas, una teoría del viaje de Andrea Jeftanovic: «Cuando viajo, viajo a reconocer lugares y geografías ya leídas» o «Viajo por el habitual deseo de ver “por uno mismo” las pruebas de la victoria y de la catástrofe». ¿Te planteas un viaje “a ciegas”?
A. J.: Sí, me encantaría hacer el ejercicio. Ir a un país del que no conozco su literatura ni su lengua, ir sin bagaje cultural, sin estereotipos. Sería un detonante creativo y un abismo. A veces siento que todos esos elementos leídos me hacen trampa, me inducen. Sí me molestaría ir un lugar donde las mujeres no se pueden desplazar libremente, y eso ocurre en muchos países.