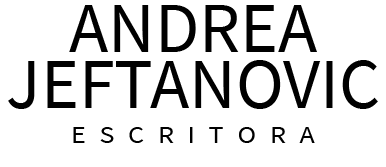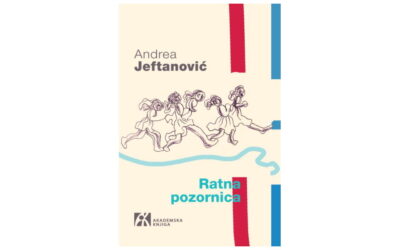Por: Andrea Jeftanovic
La crueldad es un sentimiento contemporáneo, quizás, lamentablemente, el sentimiento que más ha predominado en nuestra época. Recuerdo haber leído en una entrevista a Michael Haneke, director de películas como La cinta blanca (2009), La profesora de piano (2001), por qué siempre filmaba ficciones tan duras, y él respondió: “Mucha gente me pregunta por qué me fascina el lado oscuro de los seres humanos, y la verdad es que no es así. Ese aspecto de la humanidad no me interesa particularmente. Pero cuando trato de ser realista, al retratar a los seres humanos siempre me encuentro con esos elementos. La realidad tiene un lado oscuro. No me queda otro remedio que lidiar con esas cosas”. Haneke presentaba, en su más reciente película, Amour (2012, ganadora del Oso de Berlín), la historia de una pareja mayor que debía encarar la enfermedad terminal de uno de ellos, y que tras meses de cuidado desencadena un acto cruel pero, al mismo tiempo, cargado de dulzura.
Yo soy una escritora y lectora/espectadora cruel. Lo confirmé después de leer el magnífico ensayo La ética de la crueldad del escritor José Ovejero (premio Ensayo Anagrama 2012). Lo sospechaba desde que tengo una natural inclinación hacia el cine de David Lynch, la pintura de Caravaggio, de Francis Bacon o de Lucian Freud. O bien, cuando he visto con fascinación las performances corporales de la serbia Marina Abramović, la cubana Ana Mendieta, o de la dramaturga española Angélica Liddell, y tantos más. O bien desde que leí El gran cuaderno de Agota Kristof y encontré una indiscutible lección de la crueldad por parte de un par de hermanos gemelos que creaban estrategias para evadir y reproducir la crueldad de la sociedad en la que les tocaba vivir.
 No me gusta lo cruel por lo cruel, y por supuesto, no creo que solo sean valiosas las obras que adhieren a esta línea. Al leer el ensayo de Ovejero, encontré reflexiones que superan la maniquea argumentación de la morbosidad como único móvil de atracción por este arte. Quizás la crueldad en el arte es un tipo de emoción estética que está ligada a la tragedia clásica, porque nos muestra sin piedad el irrevocable destino de sus personajes. Hay en estas obras algo de esas catarsis, de ese monstruo que encarna algún otro y nos redime de todas nuestras imperfecciones.
No me gusta lo cruel por lo cruel, y por supuesto, no creo que solo sean valiosas las obras que adhieren a esta línea. Al leer el ensayo de Ovejero, encontré reflexiones que superan la maniquea argumentación de la morbosidad como único móvil de atracción por este arte. Quizás la crueldad en el arte es un tipo de emoción estética que está ligada a la tragedia clásica, porque nos muestra sin piedad el irrevocable destino de sus personajes. Hay en estas obras algo de esas catarsis, de ese monstruo que encarna algún otro y nos redime de todas nuestras imperfecciones.
La crueldad artística no es un proyecto superficial e individual, se inspira, en parte, en la concepción filosófica del Marqués de Sade, que sostiene que los males que sufren unos son el precio del bienestar de otros. En otras palabras, para que unos nazcan, progresen y sobrevivan otros han de morir y someterse. Y por eso sus ideas, junto con el escándalo sin duda, instalan un intrínseco deseo de transformar mínimamente la realidad.
Como dice Ovejero, la crueldad ataca el núcleo de nuestros hábitos intelectuales, de las rutinas de nuestros corazones, de nuestras certezas e introduce preguntas incómodas “en casa”. Es un proyecto que busca desmantelar las narrativas conformistas, porque quizás no hay nada más cruel que aceptar, y no arriesgarse a cambiar un sistema o una ideología evidentemente dañina y quedarse de “brazos cruzados”.
La crueldad es una ética y una poética. En este tipo de obras, muchas veces, domina el exceso de lo dionisíaco, lo animal. En narrativa es un modo de construir frases, de armar las escenas, de perfilar psicológicamente a los protagonistas. El autor cruel no castiga, no juzga ni culpa a los personajes, los deja ser en su riesgo. Generalmente se atraviesa la frontera del buen gusto, de lo decente, de lo moral dominante. Los libros crueles son libros incómodos, a veces debemos detenernos en sus páginas y respirar o alejarnos unos días para poder sobrellevarlos. Por cierto, cada uno de nosotros debe tener un umbral de tolerancia diferente a lo perturbador.
Otro dilema que se nos presenta es cuando la crueldad no viene de “los malos”. Es decir, cuando viene de los niños, de las mujeres, de los enfermos, de los marginales. Y, en ese sentido, usar estos personajes “débiles” tiene un espíritu revolucionario para cambiar las jerarquías, las injusticias. Pienso en algunas obras recientes que me llevan a este terreno más inquietante: la crueldad ejercida por los “buenos”. Pienso en la niña que, con sus celos manipuladores, transforma al dedicado educador de párvulos en un paria social en la cinta La cacería (2012), de Thomas Vinterberg. También, en la novela del autor chileno Nicolás Poblete que construye a un hombre común y corriente, que en realidad es un descarnado asesino en serie, en su libro No me ignores (2011). O bien, en el título de la argentina Ana Arzoumanian, La mujer de ellos (2001), en la que la protagonista, una mujer servicial y atenta con su padre, esposo e hijo, realiza un ritual inspirado en el relato de la heroína bíblica Judith y decapita a los suyos. Y, hace muy poco, me llegó a las manos la crónica de guerra de Los bosnios de Velibor Colic y Lacra (2012) del autor chileno Marcelo Leonart. Me costó leer Los bosnios porque en cada “polaroid” de la guerra no había un milímetro de ficción, “su rostro conservó durante mucho tiempo las botas serbias, pues lo golpeaban a patadas”. Y Lacra, porque llega muy lejos con esa paradoja insostenible de “las muertes buenas” y “las muertes malas” al recrear un accidente automovilístico que afecta a un grupo de líderes políticos que han negado insistentemente los crímenes de la dictadura.
No hay que olvidarse de que la violencia y la crueldad son “sufridas” por los personajes, ya sea en pintura, cine o literatura, y que luego ese sufrimiento se desplaza, por ende, al que lee o mira. Un padecimiento que no debiera ser gratuito sino una oportunidad de experimentar una ética y una estética que convendría que remeciera nuestro sentido crítico, un deseo de rebelión para no aceptar que las cosas sigan tal como están. Por estos motivos, la crueldad en el arte, y quizás de algún modo en la vida, puede ser una energía optimista contra el escepticismo y la pasividad; una fuerza renovadora e idealista.
Imagen destacada: Los actores Isabelle Huppert y Benoît Magimel en La pianiste (2001), del realizador alemán Michael Haneke.
Foto : Francis Bacon, John Deakin (Vogue, 1962)