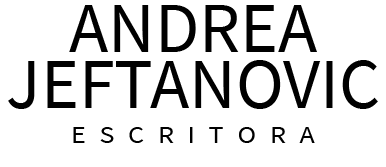En este relato, a caballo entre la ficción, las memorias y la investigación, se recrean los recuerdos de infancia al tiempo que se perfila la historia de Peter Tormen, el segundo chileno en ganar la Vuelta Chile.
El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado que culminó con la instauración de una dictadura militar que se postergó hasta los noventa. El golpe fue el ritual de paso de una generación que creció con temor a las desapariciones forzadas y la tortura. En este relato, a caballo entre la ficción, las memorias y la investigación, se recrean los recuerdos de infancia al tiempo que se perfila la historia de Peter Tormen, el segundo chileno en ganar la Vuelta Chile y cuyo hermano Sergio Tormen, también ciclista, está desaparecido desde 1974.
***
**Bum bum bum, igual que en las películas.
Pájaros de acero lanzando su carga de pólvora sobre el barrio.
Chile kaput.
Esta es mi primera imagen mental: aviones sobrevolando el barrio y mis padres con sus brazos flectados sobre la cabeza. Tengo casi tres años, ellos no han ido a trabajar y se ven inquietos; temprano en la mañana irrumpen estridentes sonidos aéreos. No vivo cerca de La Moneda, vivo a unas cuadras de Tomás Moro, donde queda la casa de Salvador Allende. En el cielo hay cinco siluetas grises de aviones y un helicóptero que se proyectan como una bandada de pájaros. Mis padres están desconcertados, lo sé porque tienen los ojos muy abiertos. Intuyo, por la automática reacción corporal, que conocen ese gesto de resguardarse de lo inefable. No comprendo el peso de los acontecimientos, pero sí percibo la urgencia en las salidas intempestivas, las llamadas telefónicas con voz cortante. El primer recuerdo es una forma de asirse al mundo. Mi padre dice que el suyo es un campo de maíz sin recoger, mientras sonaban las sirenas. Mi madre nombra un camino silueteado por líneas de ciruelas podridas que mira desde la ventana del auto en reversa.
Bum bum bum.
La bandada de aviones pájaros exhibe su fuselaje negro y plumas perfiladas con ribetes metálicos. Un ave con plumas manchadas de petróleo. Me siento en una lección de ornitología, observar y contar los pájaros uno a uno, una parvada encadenada por hilos de fierro que emprende y no emprende el vuelo. El zumbido de los aviones de guerra, el rotor de las aspas de los helicópteros, los vuelos casi a ras de tierra, los cascotes, el manto de polvo, las chispas de fuego y el campo de astillas. El silbido del rocket en su trayectoria diagonal desde el cielo hacia la casa Tomás Moro.
Fiiiiuuuu, crash, crash.
Leyendo prensa y testimonios sobre este recuerdo sé que el primer bombardeo fue a la casa de Tomás Moro, que desde 1971 servía como residencia de los presidentes de Chile. A las diez de la mañana comenzaron a caer los explosivos y a sobrevolar los helicópteros. El primer rocket cayó por error en el colegio de las monjas inglesas en la calle Santa Magdalena Sofía; abatió una sala y explotaron los ventanales. El segundo se despeñó detrás del patio, y el tercero pegó en la muralla de afuera y ahí saltaron con la onda expansiva unos compañeros. Gente del Grupo de Amigos Personales (gap), el servicio de seguridad de Allende, logró darle a un helicóptero que fue a estrellarse al hospital de la Fuerza Aérea.
Tomás Moro 200, ¿la otra cara de la moneda?
Las voces se mezclan en relación a ese día.
“En Tomás Moro nos defendimos, en La Moneda lucharon.”
“Nosotros salimos de la casa presidencial disparando ráfagas y no vimos a ningún milico, aun cuando sabíamos que estaban ahí, tenían el mismo miedo que nosotros.”
“En medio de la balacera un auto raudo llevaba a Hortensia Bussi, la esposa de Allende, a quién sabe dónde. A las tres de la tarde ya había toque de queda.”
Ring, ring, “dígale a Salvador que se cuide”.
“En la casa había unos trescientos fusiles que no se habían distribuido porque Allende no quiso; en quince minutos les enseñamos a utilizar las armas, y se parapetaron.”
Conservo una foto. Estoy con mi padre, él con sus lentes de carey negro, parecidos a los de Allende y quizás a los de todos los hombres de esa época, yo visto una overol de mezclilla. Mi padre está sentado sobre un borde de piedras de laja, yo estoy de pie sobre la orilla y nos sobrevuela una escultura que es una bandada de pájaros de acero, cincelada con cierta fuerza visionaria en 1964 por el artista Sergio Castillo. La escultura está dispuesta en la plaza de Tomás Moro (que en realidad se llama plaza Martin Luther King), en la esquina de la avenida Apoquindo. Cuento los pájaros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, once, trece, quince… Si los intento contar solo me aproximo a un número tentativo, son más de treinta y están encadenados unos a otros, están levantando el vuelo en forma de parvada. Si fijo la orientación podríamos decir que se dirigen al suroriente. Creo que fuimos hasta allí para espiar si era verdad que estaban saqueando la casa de Allende. Cuando llegamos, el portón de madera estaba abierto de par en par. Fisgoneamos por el vidrio biselado del dormitorio que daba al jardín, una mata de hortensias, el ojo de agua. Las personas salían con “souvenirs de guerra”, entre ellos, una medalla de oro del Premio Lenin de la Paz, muebles, numerosas obras de arte. Preguntaban en voz alta: “¿Dónde estarán los Picasso, los Matta, los Miró, los Siqueiros, los Guayasamín, los Portocarrero, los Balmes?”
La bandada de pájaros de fierro se irá reiterando cada vez que visite la casa de mis abuelos. Antes de entrar a su departamento era necesario cruzar el hall del edificio donde había una escultura muy similar a la de la plaza de Tomás Moro. Las mismas aves de acero como hilos expulsando fuerza hacia el cielo. Después sabré que Sergio Castillo es un vecino y que ha cedido la obra a la comunidad. Su escultura utilizaba placas y piezas de metal en una composición de equilibrios geométricos que unió con soldaduras en un taller de bicicletas. Toco el timbre y nos abre Olguita, que aprovecha para sacar al pasillo las cajas de plátano del Ecuador. Escucho el rumor del cartón contra las baldosas mientras merodeo por el ala torneada de los pájaros negros que me abren el paso hasta este departamento en el centro de la ciudad.
No tengo la impresión de que seamos una familia unida, pero celebramos algunas fiestas y somos muchos. Tantos que no alcanzan las sillas y me toca un piso de cocina en la “mesa del pellejo”. Desde esa esquina tengo el primer plano de los flequillos de mis cuatro primas, las cabezas calvas de mis tíos, los cabellos escarmenados de las mujeres mayores. En la casa de mis abuelos hablan de Allende con irritación.
“La inflación galopante.”
“Me expropiaron la fábrica.”
“La presión de los sindicatos.”
“Hacemos fila para todo, casi no tenemos comida en la despensa.”
Olguita, irrumpía en el comedor con la bandeja musitando para sus adentros “viejos momios”. Lo repetía en la cocina cuando la ayudaba a ordenar los platos y su labio temblaba con improperios. En la mesa lanzaban un “¿Les cuento el último chiste de la Junta?”
“En una de aquellas innumerables giras, la Junta estaba viajando en un helicóptero sobre una población. César Mendoza, Mendocita, dijo: ‘Voy a hacer feliz a un chileno, y procede a dejar caer por la ventana un billete de mil’. Ante lo cual, Fernando Matthei dijo: ‘Voy a hacer feliz a dos chilenos, para no hacer menos’, y dejó caer dos billetes de mil pesos. Nuestro inigualable José Toribio Merino respondió: ‘Yo voy a hacer feliz a tres chilenos’, y bota tres billetes de mil. Nuestro Capitán General no tuvo otra opción que decir: ‘Como soy vuestro jefe, voy a hacer feliz a cinco chilenos’, y lanzó por la ventanilla un billete de cinco mil. Ante tamaño espectáculo, el piloto del helicóptero se dio vuelta, y dijo: ‘¿Por qué no hace felices a todos los chilenos y se tiran todos ustedes por la ventana?’
Un helicóptero es un pájaro negro emitiendo zumbidos en el paisaje.
Después de la imagen de los aviones tengo retazos de ese tiempo sin jardín infantil: las salidas y entradas de mis primas mayores en busca de víveres, el rostro preocupado de mi abuelo hundido en el sofá, mi abuela cocinando sin pausa y guardando comida en el refrigerador. En las noches todos reunidos en el sofá del salón sintonizábamos la radio con perillas hasta tomar la onda del dial que se distorsiona por el vuelo rasante de los helicópteros, y de pronto Escucha Chile, el programa emitido desde la Unión Soviética, se hacía espacio en la sala. ¿Cuántos pájaros emprenden el vuelo a Moscú? Un examen de observación, de plumas, buches, ojos alineados. A continuación debería recordar algo que no registro: mis padres viajan a Estados Unidos por dos meses y medio buscando una forma de emigrar. Me quedo con mis abuelos. Ningún intento prospera y regresan al país. Mi madre me ha relatado esos cuarenta días y cuarenta noches a modo de maldición bíblica. Imagino o sueño, ya no sé, con mis padres como dos aves serpenteando el cielo.
No es amargura, es decepción.
En la noche, en la pantalla de televisión, una voz grave descontinuaba el dibujo animado del Correcaminos: “A continuación las transmisiones serán interrumpidas para dar paso a cadena nacional.” Música marcial, redoble de tambores, fundido en blanco y negro. Pinochet anunciando: “Señores, estamos en guerra.” La voz demasiado nasal, de un padre mayor y gagá, siempre enojado. Repetía, “señores, estamos en guerra”, mientras temblaba su cara mofletuda. Recuerdo el silencio del mayor al menor de la mesa, todos atemorizados hundiendo el tenedor en el primer vegetal del plato.
“Señores, estamos en guerra.”
Cuarenta y un días antes.
El presidente Allende en pijama, vistiéndose de pantalones de pana gris, chaqueta de tweed ceñida de cuatro botones, haciendo rugir el motor del Fiat 125 en dirección a La Moneda. Allende de patillas jaspeadas, atildada elegancia, bigote blanco. La mirada decidida detrás de unos gruesos cristales. “Salvador, Salvador, de esta no te salvas”, dicen que mascullaban los vecinos que vieron a la comitiva bajar rauda por avenida Apoquindo, y luego, por Kennedy.
Allende no se rinde.
Allende sentado en el sofá de terciopelo rojo con su fusil ak 47 para el espasmo vertical.
Los ocupantes de Tomás Moro escaparon ilesos. ¿Será verdad?
Veo y no veo esa bandada de pájaros, de alas aguzadas, de contornos plumíferos, fugándose a las cuatro y media de la tarde.
Cinco años más tarde.
El portón ya no está abierto de par en par sino clausurado. Las varillas de madera rígidas, la chapa negra de fierro rígida, los números en bronce, el dos y ambos ceros. La conductora del bus escolar, Yolanda, sintonizaba Cooperativa informa, el noticiero matinal que nos iba despertando a los estudiantes amodorrados, el relato de las protestas, los tiroteos en las poblaciones, los atentados a las torres eléctricas. La historias contadas “a medias” en casa se comprendían mejor con el relato de la radio: los allanamientos en las poblaciones, la desaparición y muerte de Rodrigo Anfruns, encontrado en un sitio eriazo, el caso de los profesores degollados dejados a la orilla de un camino en Quilicura, los jóvenes Rodrigo Rojas y Carmen Quintana quemados cerca del Teatro Municipal. La angustia aumentaba mientras nos abríamos camino por Tomás Moro hasta cruzar con la calle Príncipe de Gales, doblar a la izquierda y subir dos cuadras con la cordillera de fondo. De vez en cuando, en alguna esquina, un soldado con una metralleta cruzada en el pecho, de piernas abiertas, mentón ancho, labios apretados.
“Señores, estamos en guerra.”
En el colegio entonábamos todos los lunes el himno “God save the queen” en el acto cívico, mientras se izaba la bandera de Inglaterra al lado de la chilena. La bandera con la cruz roja y azulina de San Jorge subía al lado de la de franjas azul y roja y estrella. Ninguno de nosotros tenía una gota de sangre anglosajona ni vínculo con el país inglés, pero asistíamos a un “colegio británico”. Británico en la corbata azul y amarillo ocre que anudábamos todas las mañanas sobre la impecable camisa blanca. La consigna del colegio era que el inglés “nos abriría las puertas”, mensaje especialmente seductor para familias “clasemedieras” que aspiraban a un futuro más seguro para sus hijos. Y mejores serían las puertas entre más británico fuese el acento, por eso pasábamos horas y horas vocalizando, colour en vez de color, theatre en vez de theater, center of the city en vez de downtown.
“Apagón, apagón. ¿Tenemos velas?”
Hacer las tareas a la luz de la vela imaginando los disparos a lo lejos, pum, pum, pum.
Yolanda siempre conducía el último tramo del viaje por la avenida Tomás Moro, y bajaba la velocidad en el número 200 con un silencio solemne. El escudo nacional de la entrada fue cubierto con sucesivas capas de óleo, una por año, pintada por los mayordomos de las señoras de los generales de la fuerza armada, un muro de colores sucios. Yo forzaba la mirada y contabilizaba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, catorce pájaros, mientras atrás quedaba la bandada que creaba tensiones espaciales entre la plaza y la esquina. Entonces la secuencia: la bandada de pájaros a punto de emprender vuelo, la visión del portón clausurado y luego de Tomás Moro, un poco de la avenida Simón Bolívar para dar con la avenida Príncipe de Gales, donde bajábamos uno a uno hasta la sala de clases. En la mía, había veintiséis pupitres alineados en tres filas.
Llegaba al colegio con la bandada de aves revoloteando en mis pensamientos. Allí había una consigna implícita: “la política no tiene nada que ver con la educación” o “acá se viene a estudiar no a politiquear”. Siguiendo las estadísticas nacionales, “éramos mitad y mitad”. Es decir, una mitad de las familias a favor del régimen, la otra mitad en contra. Una mitad cantaba la estrofa “Valientes soldados”, la otra callaba y miraba al piso de maicillo. Entre esas voces, sin saberlo, estaba la del hijo del médico torturador en el campo de concentración de Tejas Verdes, cerca de San Antonio. Un apellido italiano que comenzaba con Or, como si anunciara el horror con una falta de ortografía. Un apoderado que vi en un par de ocasiones en el portón de la entrada. Recuerdo que tenía gestos rápidos y distantes, era calvo, de baja estatura y regordete. Tenía un detalle curioso, usaba el delantal blanco con botines.
Una tarde de 1991 leí en el diario La Segunda los nombres de los médicos acusados en el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El apellido Or… figuraba entre los nombres más mencionados en Tejas Verdes. Casi todos los sobrevivientes coincidían en su descripción: bajo, calvo y con aspecto de boxeador. Un médico que no se preocupaba en ocultarse, muchos testigos los vieron con el delantal blanco cuando se corrió la capucha.
La escritura siempre tiene algo de “funa”; tacha y subraya. La memoria fija umbrales en la historia. En 1991 tuve que rebobinar la cinta escolar, hacer play-stop-rewind y reconfigurar el umbral que me permitía visitar mis memorias escolares. ¿Cómo no nos dimos cuenta que había un torturador entre los padres? Intenté deslizar la pregunta en alguna reunión de exalumnos, recibí silencio, unas miradas evasivas de hurón. La mirada de humo del miedo y la complicidad pasiva. Un puñado de niños obedientes daba la espalda a la historia y entonaban un himno que nos les pertenecía mirando izar la bandera de otro país.
God save the Queen.
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall.
“Or” no era un funcionario medio, era el médico jefe encargado de diseñar los métodos de tortura en Tejas Verdes. El profesional que se dedicaba con esmero a seguir las sesiones de flagelos calculando el equilibrio entre el dolor y la muerte, dosificando los golpes de electricidad, reanimando a los heridos para lesionarlos de nuevo. “Hasta 1991 él solo era mencionado públicamente como ‘el médico’ de Tejas Verdes. Ese año, mientras ocupaba el cargo de director subrogante del Hospital Militar, la exprisionera política Mariela Bacciarini lo denunció.” Terminé de leer la nota titulada “El doctor de la muerte” y recordé a ese compañero del curso paralelo, de estatura baja, de tez color oliva, nariz que parecía golpeada por un boxeador, labios delineados, cabello frondoso y moreno.
En más de una ocasión me he preguntado si uno debe cargar con la culpa de los padres, con sus creencias, con sus actos. O al revés, si ser hijo de alguien ejemplar lo hace a uno una persona ejemplar. Un dilema de las generaciones; cómo en el primer caso se intenta corregir la historia; en el segundo, generalmente se arruina, o nunca se está a la altura.
Todos los 11 de septiembre la calle del barrio se dividía en dos: los que protestaban en la fecha y los que guardaban un silencio solemne o temeroso. Los niños andábamos en bicicleta y husmeábamos a la vecina Marcia, la única mujer adulta sin hijos, que ponía el último discurso de Allende al límite del volumen. No decía Salvador o Allende, sino “Chicho”. Se escuchaban las palabras acaloradas que se repetían por el altoparlante hasta las cuatro de la tarde como en una función rotativa. De mayor a menor permanecíamos montados sobre las bicicletas: los Mizarelli sobre su media pista Caloi, los Elfenbein sobre sus bicicletas de paseo con sillín de cuero, los Rojas sobre dos bicicletas de paseo de ruedas gigantes, yo sobre una Oxford ocre con volante de platillo volador. Quedábamos embobados con esa voz enérgica, las promesas de un mundo mejor. Allende veía a los niños y jóvenes con ternura: “Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha.” Pinochet solo miraba a los jóvenes con sospecha y violencia: “la inmolación de los 77 héroes juveniles de La Concepción”. Allende hablaba con frases bien redactadas, con estilo, con épica. Pinochet redactaba comunicados, banda 1, banda 2. Cuando el discurso terminaba y Marcia y su marido quitaban los parlantes del jardín íbamos a mirar la cortina cerrada del taller de bicicletas de Peter Tormen. Peter siempre abría de sol a sol, allí arreglábamos frenos rotos, rayos cortados, cadenas desengrasadas, ruedas salidas de su eje tras un golpe en la vereda, una bocina que ya no sonaba, la cámara pinchada. Peter nos ofrecía sus dedos diligentes, casi nunca nos cobraba por su trabajo.
Mientras inflaba los neumáticos de las bicicletas nosotros deslizábamos tímidamente unas preguntas: “¿Peter, tú estuviste preso…? ¿Dónde está tu…? ¿Es verdad que tu hermano estaba metido en un tremendo fo…?”
Peter es delgado, de piernas fibrosas, los nudillos de las manos inflamados. Se mueve con cierta electricidad por el local ubicado sobre avenida Las Condes. En uno de los muros del taller está la foto de su éxito en la Vuelta Chile, en 1987, con la gorra de la cerveza Cristal, camiseta de Pilsener, el robusto brazo izquierdo en alto y sostenido por su entrenador, la sonrisa entreabierta, la vista baja, el halo de la fatiga física.
La Vuelta Chile era una de las competencias ciclísticas de mayor prestigio. Su primera versión fue en 1976 y constaba en doce etapas desde Puerto Montt hasta Santiago. En un inicio la ganaron deportistas colombianos que recibieron el apodo de “escarabajos”. Por eso la expectación periodística en el parque O’Higgins era grande y tvn, el canal nacional, que transmitía la competencia, se acercó a entrevistarlo al momento de la consagración. “¿A quién le dedica el triunfo?”, inquirió el periodista. “A mi hermano detenido-desaparecido”, respondió Peter, antes que la emisora cortara la transmisión.
Después de la visita al taller, retomábamos la calle con llantas infladas y pensamientos confusos, en una silenciosa admiración por su entereza. Los rayos de una bicicleta giraban y giraban al punto de crear un torbellino metálico.
El año 1982 nos resistimos a cantar “God save the Queen” cuando Inglaterra entró en guerra con Argentina por las islas Malvinas. ¿Malvinas o Falklands? ¿Quién se creía esa señora de corona al enviar ejércitos a atacar a jóvenes argentinos? ¿QuéGod iba a salvar a nuestros vecinos? Rezábamos el padre nuestro en inglés todas las mañanas.
Our Father,
who art in Heaven,
hallowed by Thy name,
Thy kingdom come,
Thy will be done
on earth as it is in Heaven.
“Señores, estamos en guerra.”
Cuarenta años después.
Regresaba a casa bajando de la micro en la plaza Martin Luther King con el pasto cubierto por la fina escarcha vespertina. Me detuve en los pájaros de metal volando al cielo de Castillo. El soporte de la pieza pintada una y otra vez, de textura rugosa, un rojo colonial sucio. La casa del presidente o de los presidentes convertida en un asilo de ancianos. A los pies del portón, que siempre miré de reojo, encontré un letrero gubernamental que dice: “Hogar de larga estadía para adultos mayores. Nuestra Señora de los Ángeles”. Número de resolución 290. El 9 de mayo de 1975, Augusto Pinochet entregó en forma gratuita el uso de esta casa a Conaprán, mediante el decreto Nº 165.”
“Vengo a la casa de Allende.”
“No, de Allende no, nunca fue de Allende.”
“Casa de los Presidentes, así con mayúsculas.”
“¿Por la razón o la fuerza?”
Examino lo que queda del escudo nacional, creado por la escultora María Martner, que cubría la pared del frontis de 3 x 5 metros. Mis dedos siguen adivinando los puntos de lo que fue el huemul esculpido en ágatas y el cóndor de jaspe y cuarzo. El escudo combinaba piedras de lapislázuli con un fondo de cuarzo incrustado uno a uno en el muro exterior.
El segundo anuncio: “Horario de visitas. Lunes a domingo 10:00 a 18:00 horas.”
“Déjeme entrar, una mirada rápida a esta casa que siempre he querido conocer.”
El guardia de pelo engominado, panza prominente, suéter en v azul marino, accede en silencio. Ahora, pasa de vigilante cascarrabias a ser un guía amable.
“La idea es que conozca el hall central, pase por el que era el escritorio y el dormitorio de Salvador Allende.”
“¿Dónde dormía la Tencha? ¿Dormían en camas separadas o juntas?”
“Todo el primer piso era ocupado por él.”
Ningún vestigio de ceniza, de comida, ningún colchón en el cuarto.
“Mire esas grietas en la fachada, acá había dos boquetes, ¿los distingue?, son los rastros del bombardeo. Las ventanas quedaron con hollín en los marcos, y los cristales son distintos a las vidrieras hexagonales del original”.
“Este hogar está lleno de viejas subversivas, con sueños de igualdad, que hablan de sus juventudes hippies. Mire, ella es la más enferma, camine como camine, todo en ella tiembla, vibra, reclama. Se balancean el vestido, los senos, el cabello.”
Dicen que el cuerpo de Allende tenía la barbilla ennegrecida, uno de los ojos desviados y parte del bigote volado. Se podía ver la chaqueta de tweed, el suéter, los zapatos y los calcetines. Unos restos de vidrio en el pecho. ¿Dónde habrán quedado sus lentes?
“Más que una casa es una quinta con árboles frutales, una piscina olímpica, un quincho. Los pájaros nos cantan desde las ramas, un zorzal se posa en el tronco y aletea sus plumas tornasoles.”
La curvatura de su abdomen se mueve con su respiración estirando el suéter en v azul marino con pelusas y sigue el relato.
“Esta piscina siempre estaba con agua, Allende braceaba veinticinco vueltas a lo largo, tenía espaldas de nadador.”
Estoy a punto de cruzar el portón, pero de adentro hacia fuera, bajando la cabeza porque el bombardeo, las mosquitas, las aves de acá y allá.
“Solo nos visitan las aves migratorias y una que otra ave de rapiña que revolotea los 11 de septiembre.”
No es amargura, es decepción.
Un avión es un pájaro que regresa, que tiene un vuelo corto.
Quince años después.
Las palabras comienzan a perder nexos, por ejemplo, cuando digo noche quiero decir noche pero en otros sentidos que ignoro. Un pájaro pequeño se desorienta, y se desorienta más todavía. Los aviones se acercan como un enjambre de moscas pero estoy de pie frente al taller de bicicletas de Peter para inflar las llantas y para escucharlo.
“Una bicicleta es como un esqueleto sobre el que accionas la fuerza de tus piernas. Cuando gané la Vuelta Chile estaba usando la bicicleta que había sido de Sergio.”
“Yo me convertí en un emblema de los derechos humanos, no es cierto que yo pedaleara pensando en Sergio, pero cuando tuve unos minutos frente a la televisión dije lo que dije: ‘Este premio es en honor a mi hermano detenido-desaparecido.’ La pantalla se fue a negro. Luego los auspiciadores me quitaron el apoyo, me quedé solo.”
“Sergio Daniel Tormen Méndez, soltero, campeón nacional de ciclismo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir), fue detenido el 20 de julio de 1974. A los veinticinco años era bicampeón nacional en cincuenta kilómetros y persecución. Ganó el circuito Rengo y el Jaime Eyzaguirre, fue segundo en la ascensión a Farellones de 1971, tercero en la doble Rapel”.
Publicado en : https://www.letraslibres.com/mexico-espana/pajaros-acero